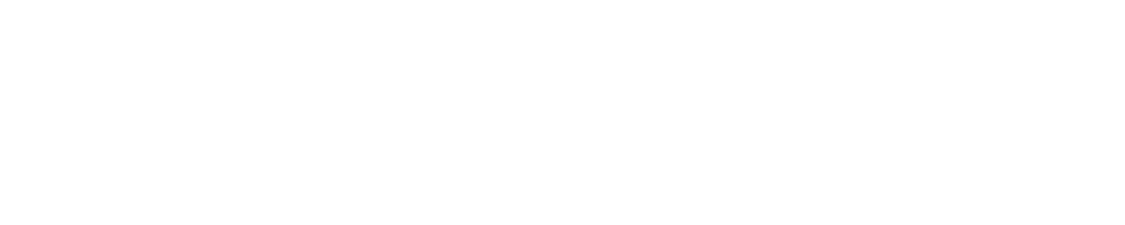La paz interna y la paz externa
Para conseguir la paz el primer paso ha de darse dentro mismo del hombre y es que, como dice Agustín no es posible trabajar para que otros puedan llegar a la paz si nosotros no la poseemos: “Tened la paz, hermanos. Si queréis atraer a los demás hacia ella, sed los primeros en poseerla y retenerla. Arda en vosotros lo que poseéis para encender a los demás… Quienes aman la paz quieren que otros la posean con ellos, y se entregan a la tarea de aumentar los posesores para que aumente la posesión… Amante de la paz: mira y deléitate tú primero en la hermosura de tu amada y hazte llama para atraer al otro. Vea él lo que ves tú, ame lo que tú amas y posea lo que tú posees” (Sermón 357, 3).
Sólo podrá tener paz interior cuando todo en uno mismo está tranquilo y en orden, si no hay luchas dentro, si no hay conflictos, pero ¿es posible en esta vida estar libres de angustias? ¿Será posible tener dominio sobre todo? Aunque uno alcanzara la paz consigo mismo y con todo, será necesario, como mínimo, seguir luchando para retenerla: “Por mucho que progrese, aunque alguien esté en paz con cuantas cosas hay dentro o fuera de él, en sí mismo tendrá la guerra, en sí mismo ha de librar la batalla, ni debe abandonar el combate, que contempla quien está dispuesto a ayudar a quien se esfuerza y a coronar al vencedor” (Sermón 61 A, 7).
Agustín comentando la bienaventuranza de los pacíficos como hijos de Dios, habla de la paz en relación con el orden y con la obra de la razón y con la jerarquía de los valores, pero comienza desde el principio con una frase lapidaria: “La perfección está en la paz, donde no hay oposición alguna, y por eso los pacíficos son llamados hijos de Dios, porque nada en ellos le hace resistencia. Y, en verdad, los hijos deben tener semejanza con el padre. Son, pues, pacíficos en sí mismos los que ordenan los movimientos de su alma y los sujetan a la razón, esto es, a la mente y al espíritu, y, teniendo dominados los apetitos carnales, se hacen reino de Dios” (Sermón de la montaña 1, 2, 9).
Después de haber conseguido la paz interior, se ha de buscar la paz con las demás personas. Las relaciones pacíficas exigen que no nos dañemos y que aspiremos a beneficiarnos unos a otros: “Así es como logrará la paz –en cuento le sea posible- con todos los hombres, esa paz que consiste en la concordia bien ordenada de los hombres. Y el orden de esta paz consiste primero en no hacer mal a nadie y luego en ayudar a todo el que sea posible” (La ciudad de Dios 19, 14). La paz con los otros hombres y entre los hombres se fundamenta en la confianza mutua pero, en muchos momentos sólo es posible a través de pactos y juramentos: “¿Podemos beneficiarnos de la paz que otros han pactado entre sí con juramento? Si no queremos utilizarla no sé si podremos encontrar en la tierra lugar en que poder vivir. Porque no sólo en la frontera, sino dentro de las provincias, se ajustan las paces con juramentos bárbaros” (Epístola 47, 2).
Evidentemente esta paz es muy frágil, como toda paz que está sometida a los parámetros humanos y no tiene otro agarradero ni otra fuente, desde este realismo, nos dice Agustín: “¿No es verdad que por todas las partes la vida humana está llena de todas estas miserias, de injurias, celos, enemistades, de guerras, de una manera inefable? En cambio, el bien de la paz es problemático, puesto que ignoramos el corazón de aquellos con quienes la quisiéramos tener, y si hoy podemos conocerlo, mañana nos serán desconocidas sus intimidades. ¿Quiénes suelen o, al menos, deberían ser más amigos entre sí que los que conviven en una misma casa? Y, sin embargo, ¿quién está seguro cuando con frecuencia se dan allí tamañas contrariedades debidas a ocultos manejos, contrariedades tanto más amargas cuanto más dulce había sido la paz que se creía verdadera, pero que se simulaba con refinada astucia” (La ciudad de Dios 19, 5).
Santiago Sierra, OSA